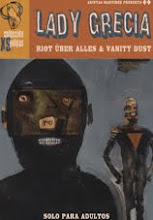Cuentan ciertas escrituras de culto que, a altas horas de la madrugada del 2 de febrero de 1703 (año de Nuestro Señor), pudo verse circular por las principales calles de Segovia un singular carruaje nunca antes visto. Se trataba, al parecer, de un vehículo a motor: rugiendo como bestia en celo, vive dios que no se pudo dar cuenta de caballo alguno, buey o mula de tiro que jalara aquel extraño faetón –cuyas ruedas, dicho sea de paso, no eran de madera sino de una pasta negra más blanda que la piedra pero más dura que la miel fresca–; dentro de él, cuatro mancebos de mucha juventud y bien amigos de la algarabía gritaban y cantaban y zarandeaban al aire tinajas rebosantes de vino tinto y tierra blanca. Como si fuera el mismo diablo quien los persiguiera, no se detuvieron más que para el viento cortar, siendo su transporte una gigantesca y peculiar punta de lanza azul brillante, del mismo tono que luce la última hora de la noche, cuando ésta se contamina con el primer resplandor del nuevo día.
Justo al salir del núcleo urbano de aquella Segovia antigua, aquellos pizpiretos zagales arrollaron sin miramiento alguno a la joven hija del más importante terrateniente de toda la ciudad, dándose de inmediato a la fuga. La muchacha, según se dijo entre sístoles y diástoles, se hallaba regresando a hurtadillas de una secreta velada amorosa. Tras haber pasado la noche con un joven pastor de las afueras –apuesto y fornido y bien conocido entre señoras de moral distraída–, iba ella como flotando, sin atender más que a los primaverales latidos de su joven vulva, recién estrenada y aún sangrante, bombeando al compás de un corazón preso de nuevas y viscosas pasiones. Pobre chiquilla que –sin vérselas venir– cobró por partida doble, habiéndose cerrado ella misma las puertas reservadas a la virtud celestial justo la noche que le tocó reunirse con su creador.
Más que difícil vino a ser el ponerle nombre a la siniestra "magia" que, sin atisbo de yugo ni herradura, impulsaba aquel insólito artilugio que –fuera por la voluntad de dios o por cosas que pasan– de pronto apareció de la nada, cruzó Segovia como un rayo y, antes de volver a desaparecer, acabó siendo el asesino huído de aquella joven ligerita de cascos y amiga póstuma del trasnochar; de mocita virtuosa a mártir de la providencia, tan preocupada como estaba por intentar apaciguar el sofoco de sus mejillas con el viento helado de aquella noche invernal. Antes de poder decir esta boca es mía acabó de cabeza en el hoyo, con el cuerpecito más frío y tieso que los escalones que conducían al portalón de la iglesia.
A pesar de tratarse –casi con toda seguridad– de un vehículo a motor impulsado por combustible refinado, nadie se refirió a ello con ninguna de estas palabras: los testigos –que no fueron pocos– lo describieron como buenamente pudieron, agitando los brazos y recurriendo a las más variopintas onomatopeyas. El término vino luego, mucho tiempo después: tuvieron que pasar más de 70 años para que alguien, por la razón que fuera, acuñara la palabra motor (tal cual) y le diera un primer significado consensuado.
Como dato chocante, cabe decir que tal palabra –sencilla y ruda como pocas– no significó (por lo menos, no de buen principio) lo que actualmente viene a decir: según documentos fiables que así lo confirman, por aquel entonces el sustantivo motor se empezó a usar para definir un tipo muy específico de abuso sexual. En concreto, aquel acontecido dentro –y solo dentro– del más íntimo seno familiar. Es decir: por extraño que pueda parecernos, en la Segovia del 1800 se decía que un padre "había motorizado a su prole" cuando, lejos ya de toda ambigüedad y totalmente abrumado por las evidencias, éste había sido descubierto en el momento de forzar sexualmente a alguno de sus hijos.
Veamos ahora algunos usos habituales, que van desde expresiones recurrentes hasta frases hechas, en las que motor se usa bajo este sentido primigenio:
"El padre de Zacarías, aunque nadie se atreve a decirlo, es un motor".
"Tanto da si es campo o ciudad, motores hay en todas partes" (aquí podemos discernir una voluntad popular de amarga aceptación respecto a la inherente maldad que anida en los corazones de todos los hombres, siendo cada uno y sin excepción un volcán latente que puede joderle el fin de semana a la parroquia, a bote pronto y en menos que canta un gallo).
"Abuelo motor, nietos mongólicos".
"Mejor ser ladrón que motor, pues hasta el ladrón sabe que los hijos son lo más grande que hay en el mundo".
Sin embargo, si a quien se había forzado era a la esposa, entonces resultaba incorrecto –o, mejor dicho, poco pertinente– usar la palabra motor y, por ende, su correspondiente uso verbal. Esto era debido a que, dadas las circunstancias y la laxitud moral propia de la gente labriega, resultaba prudente diferenciar el abuso natural (esposa) del abuso innatural (descendencia directa, esencialmente hijos y nietos), protegiendo así a la sociedad de aquel momento de una incipiente capa social con graves retrasos mentales, deformidades innegociables, frentes inmensas y una descorazonadora ineptitud para los trabajos propios del campo –y extrapolable a casi todo lo demás–, pájaro de mal agüero para el producto interior bruto de la época.
No fue hasta el 1904, coincidiendo con el impacto en tierras castellanas del gigantesco meteorito que arrasó media meseta y un buen puñado de preciosas arquitecturas históricas, que motor no empezó a derivar su significado hacia derroteros más ajustados a lo que hoy en día tenemos entendido.
Una de las grandes hermosuras del lenguaje, si se me permite opinar, es su capacidad de mutación. Una predisposición al matiz, cual sea el grado de éste, que necesariamente juega en términos estrictamente contemporáneos a su tiempo. Como herramienta viva que es, el lenguaje vira y se convulsiona en pos a una mejor usabilidad dentro de su tiempo y contextualización social. Así fue como, antes de alcanzar el sentido último del que hoy goza, el término motor fue modulándose poco a poco en su significado, buscando ante todo optimizar su lugar en el mundo.
Nos remontamos hasta el verano de 1912: tras una saga de inclementes campañas sociopolíticas en contra de la endogamia y del abuso sexual de padres a hijos, el índice de motores dentro la sociedad disminuyó considerablemente. Se establecieron nuevas leyes que penalizaban con cuantiosas multas todos los casos detectados de padres demasiado marchosos, en especial aquellos que acababan en embarazo y/o desequilibrios mentales severos de carácter permanente. Gracias a la escolarización selectiva, el chantaje emocional y la construcción de nuevos y mejores centros penitenciarios, el número de hijos violados sistemáticamente por sus progenitores bajó hasta cotas meramente testimoniales. La región mesetaria fue, quizás, la zona del país donde más recalcitró la figura original del motor. La dificultad de acceso a sus muchas aldeas, una arraigada tradición celtíbera y las consecuencias geográficas que dejó el meteorito a su paso, fueron algunas de las causas por las que muchos motores –aparentes padres de familia con valores estándar y una vida social muy poco fuera de lo común a primera vista– siguieran haciendo de sus hijas madres y hermanas al mismo tiempo.
Así las cosas, el sustantivo motor –y su inseparable versión en verbo: motorizar– tuvo que empezar su proceso de cara a los nuevos tiempos. Gracias a su sentido original, fue fácil ir derivando su significado popular hacia conceptos más adecuados a su momento presente. Poco a poco, motor empezó a significar retraso, irregularidades físicas (jorobas, membranas, tener una pierna más larga que la otra, cráneos descomunales, asimetrías faciales…) y, sobre todo, condición de apestado social. Es esta última acepción la que, sin duda, gozó de mayor aceptación y popularidad entre todos aquellos que sabían y/o podían hablar. Fue durante el primer cuarto de siglo cuando motor pasó definitivamente a representar algo nuevo, siempre sin olvidar esos sedimentos etimológicos que resultaron tan esenciales para reconstituir su razón de ser. Veamos a continuación unos cuantos ejemplos, muy comunes en aquellos momentos, en los que podemos constatar lo dicho sin atisbo de duda:
"Pedrín es un motor, por eso no tiene amigos y siempre está solo y le tiramos piedras únicamente para divertirnos".
"Hoy, representación libre basada en la gran obra de Victor Hugo, "Nuestra señora de París". La compañía teatral Azucena de Mérida tiene el honor de presentarles: "El motor de Notre-Dame"."
"Yo, si me sale un hijo motor, antes lo ahogo en el río que cargar con él toda la vida".
"Los motores también son personas: no les hagas el vacío".
"Hoy, representación libre basada en la gran obra de Victor Hugo, "Nuestra señora de París". La compañía teatral Azucena de Mérida tiene el honor de presentarles: "El motor de Notre-Dame"."
"Yo, si me sale un hijo motor, antes lo ahogo en el río que cargar con él toda la vida".
"Los motores también son personas: no les hagas el vacío".
Curioso, ¿verdad? Mucho había llovido desde aquella madrugada del 2 de febrero, cuando por entre las calles de una vetusta Salamanca pasó raudo aquel rugiente artilugio, humeando y sin riendas a la vista. El pobre terrateniente, conocido en la ciudad por su enorme corazón y su capacidad para darse a los demás sin pedir nada a cambio, conoció aquella noche el indecible dolor de perder a una hija. Sangre de su sangre, el mayor de los tesoros, su más grande ofrenda al mundo. Por si fuera poca la pena, ni siquiera murió virgen. Dato peregrino, si así se quiere ver: nada tuvo que ver su maltrecho himen con la idea de que aquello, la esencia de todo aquel suceso, iba a conocerse dos siglos más tarde por la terminología de conducción temeraria, siendo aquí inherente el factor de una tracción alimentada por combustión de sustancias fósiles debidamente refinadas, cinética propiciada por un engranaje mecánico más o menos sofisticado, de tamaño y precio variable, sin ojos.
Pero volvamos a nuestro apasionante recorrido por el exuberante devenir etimológico de motor. Nos situamos ahora justo en la mitad del siglo XX: corren los años cincuenta, la gente empieza a ser más alta, las muelas del juicio ya no son lo que eran y la sociedad, que no tenía ni un pelo de tonta, empezó a notar que los motores empezaban a pasar más y más desapercibidos. Los de nueva generación ya no eran tan espectaculares ni llamativos como los de antes, apenas podían verse motores de esos que a buen seguro iban a acabar sus miserables existencias en un museo provincial de ciencias naturales, disecados en posturas graciosas o en frascos de formaldehído.
Lo que empezó siendo un rumor, pronto acabó por convertirse en un clamoroso pavo real sociopolítico de ingentes proporciones: el país estaba en su mejor momento, desde que conociera su máximo esplendor tras la domesticación masiva de herejes, cinco siglos atrás. Las violaciones, los abusos físicos y los episodios de espasmo granjero se habían acotado por propia inercia en el seno estricto del matrimonio (binomio esposo-esposa). Las mujeres, felices de no ser madres y hermanas a la vez, recibieron con entusiasmo esta renovada corriente de violencia doméstica, entregándose con gran gozo a las agresiones naturales, sanas como una lechuga, por las que tanto tiempo habían estado lidiando a gritos –o mordiéndose los carrillos por dentro hasta hacerse sangre, que para el caso es lo mismo–, reptando sus miserias entre graneros, balas de paja y boñigas de vaca. Infortunios genéticos como la hidrocefalia, el albinismo o el alelamiento regresivo pasaron a ser cosa de otro tiempo, por lo que de pronto se dispuso de mucho tiempo libre. Nuevas formas de ocio sacudieron el polvo de sus humildes formas de vida, ampliando horizontes hasta cotas inesperadas. Inaugurar pantanos, golpear a perros con cadenas, autoimponerse toques de queda o ir de un lugar a otro sin un objetivo definido se convirtieron en deliciosos acontecimientos cotidianos a los que pronto se avinieron. Y con gusto.
Ante tan categórico panorama, ¿acaso podía haber lugar para un sustantivo como motor? De nuevo, adaptarse o morir: el término, en progresivo desuso y afectado por un cierto halo caduco, se resistió a quedarse de brazos cruzados, no dudando en aplicarse apasionadamente a las flamantes realidades de su nuevo medio.
Como se le suele exigir a todo término vigente, era necesario que describiera algo que necesitara ser descrito. A esto, añadirle la circunstancia –no necesariamente un inconveniente– de su histórico etimológico, por lo que su nueva definición debía partir necesariamente de algún lugar común respecto a sus existencias anteriores. Fácil como deslizar un frankfurt por un pasillo: casi sin quererlo, el grueso común empezó a reciclar su significado para dotarle, una vez más, de nueva relevancia.
A pesar de todo lo positivo y apacible y genéticamente mejorado, en el conjunto global de cosas seguían existiendo ciertos "puntos negros", impurezas naturales implícitas a todo ecosistema que, a modo de autocrítica cósmica, no hacían sino reforzar el sentido de la evolución per se: en el arduo camino hacia una supuesta perfección formal (más un ideal que una meta asumible) siempre han cabido ciertos márgenes de error que desde el principio se encargaron de mantener la atención y la guardia alta. Algo así como un jardín donde siempre hay algo que hacer y que no conviene desatender durante demasiado tiempo.
Retrocediendo sobre sus sedimentos etimológicos, resultaba relativamente sencillo encajar las piezas: sin perder su imaginario en general, de nuevo había un hueco donde embuchar el término motor; una evolución proporcional, giro de prisma lógico y coherente, una modernización necesaria de la que todas las partes iban a sacar partido. Por un lado, nuestro sustantivo favorito logró desenquilosar su propia vigencia, evolucionando hacia lugares más útiles y al alcance de todos. Por otro, la sociedad obtuvo justo lo que necesitaba para describir todo aquello que, tras disiparse la dulce resaca de virtud con la que recientemente habían amanecido, de pronto empezó a formar parte de un paisaje que a primera instancia se les había antojado perfecto.
Así pues, una nueva vuelta de tuerca evolutiva para lograr que motor mutara para bien y pasase a significar otra cosa.
Por supuesto, aquella no fue la última vez.
Un jardín que no conviene descuidar.
Motores para todos.